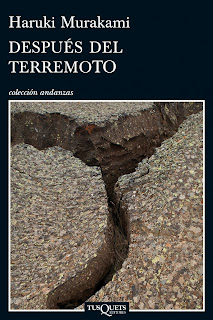Hace ya tiempo que descubrí, en la
prosa de Andrés Pérez Domínguez, su condición caleidoscópica; es decir, la
anonadante virtud que tiene para alcanzar, sea cual sea la combinación de sus
cristales, la belleza literaria. Nos hable de hombres, de mujeres, de espías,
de boxeadores o de científicos, lo hace con elegancia inaudita y con un eficaz
manejo de los resortes narrativos. Su última novela, El silencio de tu nombre, ostenta idénticas virtudes. Tratar de
resumir su trama sería, aparte de absurdo y farragoso, una descortesía hacia
sus futuros lectores. No incurriré, pues, en tal equivocación. Digamos
simplemente que en el año 1950 se desata una lucha sorda para descubrir la
localización de un inmenso tesoro robado por los nazis a los judíos, y que los
escenarios de la obra (Madrid, París, Berlín, Génova, Andalucía) van viendo
desfilar a un buen número de personajes: comunistas dominados por el idealismo,
periodistas deportivos, chicas de alterne, burócratas corruptos, viejos héroes
de guerra, falsificadores, agentes de la CIA, señoritos andaluces dedicados al
espionaje, nazis camuflados... Y todo eso combinándose en una sorprendente obra
de ingeniería novelesca, tan difícil de escribir como sencilla de leer, basada
en los saltos temporales y en el delicado pero eficaz juego de las cajas
chinas, que se cierra con un delicioso final lánguido. ¿Los personajes? Pues la
misma perfección inmaculada que pregonamos de la trama o la escritura del libro
podríamos aplicársela a ellos. En especial, a los cinco que constituyen la
médula del relato: el capitán Martín Navarro (que ha visto cómo la lenta
erosión de sus ideales lo arrojaba a un mundo sórdido), el periodista Gregorio
León (que se ve envuelto en una trama que lo supera y que encuentra su única
luz en los brazos de una mujer inesperada), Robert Bishop (un norteamericano
con más densidad anímica de la que se podría pensar en sus primeras intervenciones),
la banquera Mercedes Cifuentes (fascinante, poderosa y beata, digna aspirante a
una futura novela con su historia) y Erika Walter (viuda de un personaje
turbulento llamado Emil Liebermann, que terminará convertido en el gran
protagonista fantasma de la obra). Con esta novela, el sevillano Andrés Pérez
Domínguez nos traslada una fascinante historia de amor, pero también una serie
de interesantes reflexiones sobre el sentido de la culpa, sobre el peso que en
cada uno de nosotros imprime el pasado y sobre la forma en que inevitablemente
termina por invadirnos la decepción al final de nuestras vidas. Quizá porque
vivir sólo es elegir la postura en que seremos derrotados. Quién sabe.
martes, 30 de abril de 2013
domingo, 28 de abril de 2013
El asunto Lemoine
El modo en que se hace frente a un revés de la vida o a un infortunio inesperado suele ser altamente revelador del temple que uno posee. El estoicismo, la rabia, la tranquilidad o la iracundia son las válvulas de escape más habituales. El humor, por el contrario, es menos frecuente. Jorge Luis Borges, desdeñado eterno por la academia sueca, definía su postergación del premio Nobel de Literatura como “una costumbre escandinava”; y el no menos genial Mark Twain, en el año 1897, dirigió un telegrama a la redacción del New York Journal con motivo de la noticia periodística donde se anunciaba su muerte, a la que tildó de “exageración”.
Marcel Proust, uno de los más grandes
novelistas franceses de la Historia, se vio sorprendido a principios del siglo
XX por un desagradable enredo: un hábil ingeniero llamado Henri Lemoine
afirmaba que había descubierto la fórmula para fabricar diamantes de una manera
sencilla y con un coste ridículo. La polvareda que se derivó de tal asunto lo
llevó a entrevistarse con Julius Werner, presidente de la compañía De Beers
(especializada en la comercialización de diamantes), a quien le ofreció
mantener en secreto dicha fórmula a cambio de una exorbitante cantidad de
dinero. Werner, temiendo un colapso del mercado mundial si se hacía pública la
fórmula de Lemoine, accedió a sus requerimientos. Al cabo de los años, y tras
no pocas vicisitudes (en las cuales se incluyó un pequeño período de cárcel
para el estafador), Henri Lemoine y su esposa desaparecieron para siempre, llevándose
los millones de francos que habían conseguido.
Marcel Proust, que era accionista
minoritario de la compañía De Beers, vivió de cerca aquella rocambolesca
situación. Y en el año 1919 publicó este librito donde abordaba el asunto de
una manera altamente original: elaborando nueve pastiches en los que imaginaba
cómo contarían el suceso otros tantos escritores franceses de la época. Así,
nos presenta un texto atribuido a Honoré de Balzac, lleno de florituras
tediosas, de digresiones constantes y de remisiones a otros libros suyos, para
que el lector acuda a ellos (al modo en que también lo hacía en España Julián
Marías, por ejemplo); otro texto firmado con el nombre de Gustave Flaubert,
atiborrado de evanescencias morosas; otro más, complementario del anterior,
donde Sainte-Beuve critica la versión de Flaubert (sorprendente juego de cajas
chinas por parte de Proust); una versión de Ernest Renan, donde la asfixia que
deparan los adjetivos es anonadante; o una página del diario de los hermanos
Goncourt donde, entre otros detalles, se recoge la estrafalaria e irónica
noticia de que “Marcel Proust se ha suicidado tras la caída de los valores
diamantíferos” (p.54). Los nombres de Régnier, Michelet, Émile Faguet o
Saint-Simon completan este mosaico sonriente, distendido y juguetón.
Suele pregonarse de ciertos escritores
(como del propio Marcel Proust, Emmanuel Kant o Edgar Allan Poe) que sus
páginas carecen de todo asomo de sentido del humor; pero El asunto Lemoine,
traducido por Ascensión Cuesta y editado hermosamente por el sello
Funambulista, viene a demostrar que no es así. Frente a la minuciosidad
exquisita aunque tal vez algo plúmbea de otros libros suyos, aquí Marcel Proust
se autoriza la pirueta, la broma, la sonrisa; y el resultado es un volumen tan
singular como interesante, que llama la atención de los lectores de un modo
irrefutable.
miércoles, 24 de abril de 2013
Galicia, Galicia
Para quienes hayan leído (y por tanto admiren) la
obra narrativa del gallego Manuel Rivas (compuesta por títulos tan estupendos como
¿Qué me quieres, amor? o El lápiz del carpintero) aquí se nos
ofrece, en la traducción de Xosé Mato, una ladera distinta de su creatividad:
los artículos periodísticos. En ellos, Rivas continúa con algunos de sus temas
predilectos, como las críticas a las tropelías paisajísticas que ha de soportar
su tierra, o el elogio fervoroso de las vacas (nos recuerda que hay un millón
de ellas en Galicia, y cita con cierta cachaza la frase donde Milan Kundera
asegura que el hombre es un simple parásito de este animal).
Nos ofrece también en este libro algunas
erudiciones tan simpáticas como la que indica que el futbolín fue inventado por
el gallego Alexandre Finisterre, y condimenta sus párrafos con unos aforimos de
alta belleza, que acercan el volumen por momentos a los territorios de la lírica
o el ensayo (“Sin el esteticismo de lo simbólico, la vida es un plato insípido”;
“En la buena poesía, cada palabra es una llave, pero también una cerradura”;
etc). Pero sin duda lo más llamativo del libro es ese esperpento cómico que Manuel Rivas titula con gracejo y retranca En el mejor país del mundo (y que se fue
publicando en el diario La Voz de Galicia durante el año 1990, por entregas),
donde realiza una hilarante parodia del gobierno de Manuel Fraga. Resumir su
argumento o pretender establecer un inventario de sus humoradas es uno y lo
mismo, pero lo podemos ilustrar medianamente con cuatro secuencias: la
celebración de una convención de tránsfugas políticos (multitudinaria, por
cierto); el viaje de incógnito que realiza Fidel Castro a La Coruña, para
quedarse a trabajar en un convento; la mastodóntica queimada que se organiza
llenando de aguardiente el embalse de Portomarín y pegándole fuego con un
lanzallamas de napalm (y quien pulsa el gatillo es el propio Manuel Fraga, que
quiere ingresar por la puerta grande en el Libro Guinness de los récords); o
ese instante en el que Rivas justifica que el presidente gallego consulte con
una afamada meiga “en estos tiempos en que las certezas se derrumban y las
ideologías ceden ante el Principio de Incertidumbre de Heisenberg” (p.52).
En suma, un libro ameno, divertido y muy bien
escrito (yerrarán quienes se obstinen en considerarlo una obra secundaria en el
currículum de su autor), con el que se sedimenta más todavía una de las
trayectorias literarias más notables de nuestro país.
domingo, 21 de abril de 2013
Después del terremoto
Entiendo que una de las virtudes del
artista (el pintor, el novelista, el poeta) es ser capaz de convertir la
realidad que lo rodea en otra cosa, más densa, más perdurable, plenamente despojada
de las anécdotas y del polvo de la momentaneidad. En el año 1995, la ciudad
japonesa de Kobe fue sacudida por un terrible terremoto que alcanzó los 7’3
grados en la escala de Richter y que causó la muerte de más de seis mil
personas. El suceso marcó a todo el país; y lo hizo también de una manera
especial con un escritor nacido en Kioto en 1949, pero que vivió muchos años de
su juventud en Kobe: Haruki Murakami.
Invocar ese nombre en la literatura de
los últimos años es referirnos al más exitoso y occidental de todos los
narradores nipones vivos, así que el libro donde abordó el tema del terremoto
(publicado originalmente en el año 2000) alcanzó una difusión muy notable.
Ahora, traducido del japonés por Lourdes Porta y editado por el sello Tusquets,
tenemos la suerte de poderlo gozar en nuestro país. Se trata de una colección
de seis historias donde Murakami traza una sinuosa línea de argumentos que,
siendo profundamente dispares, tienen como hilván común el hecho de que alguno
de los personajes se haya visto de una manera o de otra afectado por la
experiencia del terremoto. Así, Komura es abandonado por su esposa, que ha
permanecido cinco días completamente muda como consecuencia de las imágenes que
del seísmo se han divulgado por televisión (Un
ovni aterriza en Kushiro); el señor Miyake es un pintor entrado en los
cuarenta, que gusta de encender hogueras en la playa y que encuentra en la
joven Junko a una especie de alma gemela, nació en la localidad costera de Kobe
(Paisaje con plancha); la doctora
Satsuki, divorciada de un hombre que ahora vive en esa ciudad, disfruta de unas
vacaciones en Bangkok y piensa con ira que ojalá que el temblor de tierra lo
haya fulminado (Tailandia); etc.
Pero esta pirueta de conexión no es más
que una anécdota en el tomo. En realidad, a poco que se reflexione sobre los
relatos, se comprende en seguida que Haruki Murakami nos está proponiendo unas
intensas reflexiones sobre la condición humana, sobre los miedos, las
soledades, las flaquezas psicológicas y el dolor que siempre nos acecha en los
diferentes meandros del camino de la vida. Komura se encuentra tan perdido por
el abandono de su esposa que habrá de buscar en un viaje a Hokkaido el oxígeno
que lo libere de la asfixia de su hogar; Yoshiya, empleado en una editorial que
aún vive con su jovencísima madre, descubre un día por la calle de forma
azarosa a un hombre al que le falta el lóbulo de una oreja... como a su padre
biológico, que lo abandonó de niño (Todos
los hijos de Dios bailan); la doctora Satsuki tiene el alma tumefacta por
ese viejo rencor que late contra su exmarido, y necesitará que una sanadora de
espíritus le ayude a encontrar la paz; el talentoso escritor Junpei tendrá que
preguntarse si está dispuesto a contraer matrimonio con Sayoko, una antigua
amada que acaba de divorciarse (La torta
de miel)... Zozobras, debilidades y un buen manojo de tristezas, que Haruki
Murakami nos sirve con prosa excelente.
miércoles, 17 de abril de 2013
El alma de los peces
De vez en cuando aparece en la historia de la
literatura un volumen con el que su autor se propone una indagación en la raíz
misma del Mal, lo que equivale también a embarcarse en una búsqueda que ronda
los territorios cenagosos del alma y sus más íntimas turbulencias. Lo hizo
Ernst Jünger en Eumeswil; lo hizo
Augusto Roa Bastos en Yo el Supremo;
y lo hizo, en un territorio mucho más fácil de asimilar, Patrick Süskind en El perfume. El madrileño Antonio Gómez
Rufo, que ya ha visitado algunas veces esta página (y que sin duda lo seguirá
haciendo en el futuro), nos propone que conozcamos la historia turbulenta de Bruno
Weiss, un misántropo iluminado que nace en la población austríaca de Weisberg a
finales del siglo XIX, que se considera “de la estirpe de los conductores del
mundo” (p.78), que etiqueta sin rubor a las mujeres como “sirvientas
distinguidas de sus maridos” (p.111) y que cree que hay que “forjar un mundo
nuevo” (p.66), aunque para lograr su descabellado propósito tenga que pegarle
fuego al antiguo o masacrar sin piedad a todos sus habitantes. Es la suya, a no
dudarlo, una personalidad aterradora, por los matices fascistoides y sanguinarios
que exhibe; pero encuentra en Stefanie, la hija del juez Sendlinger, un eficaz
y no menos aterrador complemento.
La historia, turbadora y febril, está relatada con
una prosa de exquisita factura, donde es verdad que predomina la concisión
(como observa Carmen Martín Gaite en el fajín que envuelve la portada), pero no
es menos verdad que fulgen en su seno auténticas perlas líricas. Por ejemplo,
cuando se dice en la página 35 que “Bruno Weiss tenía mirada de mar de isla,
salvo cuando se irritaba, que miraba plomo”. No es de extrañar por tanto que la
novela, que ya ha sido publicada en países como Bulgaria, Holanda o Grecia,
haya merecido algunos comentarios elogiosos por parte de los lectores y la crítica
especializada.
Sigo insistiendo en lo que ya he escrito otras
veces (y me disculpo por mi reiteración): Antonio Gómez Rufo es uno de los
autores más brillantes de cuantos escriben actualmente en España. Y El alma de los peces es una demostración
más de que en mi juicio no hay exageración alguna. Dense el placer de
comprobarlo por sí mismos.
domingo, 14 de abril de 2013
La fatiga y los besos
Muchas veces he pensado lo curioso que sería si,
además de existir los cronistas oficiales de un determinado lugar (como José
Antonio Melgares lo es de Caravaca de la Cruz), existiesen los cronistas
oficiales de una época, de un tiempo, de una etapa de nuestra vida. Y retomo la
vieja idea después de leer este poemario de Pascual García, galardonado con el
premio Francisco Sánchez Bautista y publicado ahora por el sello madrileño
Vitruvio, porque el escritor de Moratalla ha ido parcelando en sus versos,
libro tras libro, un territorio agrio y dulce a la vez, con aromas, sonidos y
olores inconfundibles, donde burbujean ciertas imágenes recurrentes, intensas y
duras: las migas pobres comidas en círculo alrededor de la sartén, metiendo todos
la cuchara con un riguroso orden respetuoso; las conversaciones nocturnas de la
familia al amparo de la lumbre, que dota a los rostros de tonalidades rojizas y
al ambiente de una pátina oscura, casi tenebrista; la fatigosa aspereza bíblica
del trabajo campesino de sol a sol, en condiciones miserables; la sed atroz que
martiriza a quienes no pueden abandonar con frecuencia el tajo y notan la
saliva espesándose en la boca; la vendimia desangelada y lluviosa en Francia,
de donde se volvía con la espalda destrozada, las manos rendidas y un puñado de
billetes arrugados en el bolsillo; esos domingos milagrosos que adquirían la
condición de paréntesis, y en los cuales se madrugaba menos y se bebía vino en
las tabernas para celebrar de alguna manera el descanso diminuto de la semana;
etc.
Yo creo que todo poeta auténtico (los hay
simplemente aficionados, y en verdad que son la mayoría) se caracteriza porque después
de un proceso de depuración muy laborioso y lleno de meandros hace suyo un
espacio, un tiempo, un tema, y desde ese instante gira siempre alrededor de él,
o al menos en su proximidad. Es lo que ha hecho con exquisita brillantez y con
espectaculares resultados Pascual García: pintar con los colores de sus versos
el cuadro al óleo de su infancia, en una época difícil y en un lugar pobre.
Así, los poemas se convierten en testimonios, en cajitas llenas de formol donde
el tiempo queda apresado y retratado, en misteriosos anaqueles donde se ordenan
los recuerdos de un tiempo que la literatura rescata del olvido absoluto.
Desde el punto de vista técnico, Pascual García
sigue utilizando con elegancia los endecasílabos y heptasílabos, y continúa comprometido
en un proceso depurativo del lenguaje que lo lleva a acendrarse en una pureza
de arcilla o de luz, donde ya no se persigue la pirotecnia sino la autenticidad
exacta de las palabras, de las frases, de las ambientaciones. Unamuno opinó una
vez que la poesía era demasiado importante como para convertirse en música,
pero se quedó a un peldaño de la verdad, porque el poeta auténtico sí que
construye sus versos sobre un pentagrama emocional lleno de cadencias y ritmos.
Lo que evita es el sonsonete, que
tantos confunden erróneamente con la eufonía. Música es Vivaldi. Sonsonete es
King África.
En el poema “Jornaleros” asegura Pascual que él escribe
para recordar las supervivencias anónimas y heroicas de tantos hombres humildes
como han tenido que padecer la ignominia de la Historia. Pocas veces ética y
estética se han unido con tanta brillantez en un libro de versos.
jueves, 11 de abril de 2013
Sefarad
“Cómo atreverse a la vana frivolidad de inventar,
habiendo tantas vidas que merecieron ser contadas, cada una de ellas una
novela, una malla de ramificaciones que conducen a otras novelas y otras vidas”.
Con esta aseveración humilde pero inquebrantable que Antonio Muñoz Molina
coloca en la página 569 de esta obra se justifica y subraya el espíritu de la
misma: la voluntad de recoger del olvido un ramillete de historias grises (o
aparentemente grises), de humillaciones entumecidas por la amnesia y de vidas
maltratadas por el fluir heraclitiano de la Historia. Y conformar con todo ese
material, con todos esos “bucles melancólicos” (como diría Jon Juaristi) una
eficaz crónica del desarraigo, donde queden reflejadas las angustias del niño
que perdió su pasado pueblerino y que ahora vive en la capital; la espera
paralizante y amarguísima de quienes aguardan la depuración nazi (como el
profesor Victor Klemperer) o estalinista (Natalia Ginzburg); el horror anciano
del señor Salama, cuya familia fue aniquilada en un campo de concentración que
ahora cubren los matojos; etc. Son historias que, en muchos casos, han sido
tragadas por el olvido (hay un capítulo titulado Narva, que quizá por mera casualidad o quizá como símbolo, ni
siquiera aparece en el índice del ejemplar que estoy manejando), pero que Muñoz
Molina recupera y pone ante nuestros ojos, para que descubramos la secreta
enseñanza prodigiosa que de ellas podemos extraer.
Este libro, como la cara del propio Muñoz Molina
(hay escritores que envejecen con una majestad erosiva de incalculable belleza:
Muñoz Molina, Sampedro, etc), tiene una tristeza antigua, honda y polvorienta;
una angustia que se deriva del horror, y de la lucidez terrible de haberlo
presenciado y no poderlo olvidar, ni mitigar, ni eludir. El novelista ha
llevado a cabo el experimento (el peligroso experimento, desde el punto de
vista humano) de encarnarse en las vidas de unos cuantos perdedores (unos judíos
que fueron expulsados de España en el siglo XV, unos soldados que viven la
indignidad de la guerra, un mendigo que sufre en sus carnes el oprobio de la
postergación, un oscuro oficinista que distrae la inanidad de su existencia
empapándose de las historias que otros le cuentan), y extraer de ahí una lección
moral, vital, humana, que él cifra en una interrogación inquietante: “¿Qué harías
tú si supieras que de un día para otro pueden expulsarte, que bastarán una
firma y un sello de lacre al pie de un decreto para que tu vida entera quede
desbaratada, para que lo pierdas todo, tu casa y tus bienes, tu vida de todos
los días, y te veas arrojado a los caminos?” (p.543). Nadie que lea con mediano
sosiego este vademécum de derrotas puede salir indemne de él. Y además está
escrito con el primor inigualable al que ya nos tiene acostumbrados Antonio
Muñoz Molina y que acaba de corroborar en su más reciente obra, Todo lo que era sólido. ¿Qué más se le
puede pedir a un libro?
domingo, 7 de abril de 2013
Intento de escapada
En la contraportada de Demasiado tarde para volver (Murcia,
2008), Miguel Ángel Hernández nos comunicaba que se sentía «un escritor
frustrado, triste y melancólico». Y aunque las condiciones del alma no dependen
de una forma directa de los accidentes del éxito, es probable que esta
afirmación haya sufrido alguna metamorfosis después de que el jurado del premio
Herralde de novela dictaminara hace pocos meses que esta obra que ahora tenemos
entre las manos merecía aparecer bajo el sello Anagrama, a nivel nacional.
En esta primera narración extensa que
publica, el escritor se adentra en un mundo que conoce espléndidamente (es
profesor de esa materia en la universidad de Murcia): el territorio del arte
moderno. Sus protagonistas son fundamentalmente tres: un joven estudiante de
último curso llamado Marcos, reconcentrado en sí mismo, con problemas de
comunicación, peso y alopecia; una profesora atractiva que le imparte clase
(Helena); y un reputado artista de fama mundial, Jacobo Montes, que suscita
tantas polémicas como adhesiones por sus obras. Y el eje argumental es tan
sencillo como turbador: Montes llega a la ciudad donde estudia Marcos y lo
utiliza (gracias a la intermediación de su amiga Helena) como ayudante para ir
perfilando las líneas de su siguiente obra. Se tratará de una acción artística
donde intervendrá como protagonista Omar, un inmigrante sin papeles que acepta
servir como conejillo de Indias en un proyecto que Marcos, al principio,
encuentra llamativo, pero que poco a poco le va pareciendo inhumano o
vejatorio. Sumergidos en la elegante prosa de Miguel Ángel Hernández, los
lectores avanzarán, hechizados, por las páginas de esta historia inaudita, que
los llevará de la sorpresa a la repulsión, de la indignidad a las meditaciones,
del pasmo al silencio.
¿Qué elementos (aparte de la propia
belleza expresiva del texto, que ya he comentado) han llamado mi atención de
forma particular en Intento de escapada?
Pues yo diría que cuatro: las interesantes indagaciones de Miguel Ángel Hernández
sobre las fronteras (elásticas, cambiantes, difusas, cuánticas) del mundo del
arte; su atinada observación acerca de la invisibilidad
del paria (los marginados, los inmigrantes ilegales, etc, son en buena medida
personas sin entidad real para la
sociedad que los circunda); la forma eficaz en que los artistas utilizan el
discurso como disfraz (me ha resultado inevitable recordar aquella frase de
Ramón Gómez de la Serna, incluida en su Diario
póstumo, en la que se burlaba de una persona que le ponía «un forro de
palabras» a todo lo que decía, por huero que fuese); y, difuminada en varios protagonistas
y con diversas intensidades, su meditación sobre los límites de la dignidad.
Porque yo creo que esta novela, si tuviéramos que reducirla a la estupidez de una
fórmula, trata de eso, del modo en que cada personaje se enfrenta a su propio
concepto de la dignidad: el estudiante que no quiere decepcionar a la profesora
de la que está prendado; el artista que se niega a reconocer fronteras a su impulso
creativo; el inmigrante que necesita dinero a costa de lo que sea...
Intento
de escapada es una novela sobre el
arte, pero sobre todo es una novela sobre las miserias del espíritu humano,
sobre aquellos pliegues oscuros de nuestro interior donde no nos agrada hundir
los ojos. Léanla con calma y les enriquecerá, a la vez que les sobrecoge.
jueves, 4 de abril de 2013
Wilde total
Oscar Guay. Creo que con esa broma fonética se
puede sintetizar perfectamente lo que Luis Antonio de Villena trata de
ofrecernos en este libro: la imagen (subjetiva, pero muy documentada) de Oscar
Wilde, aquel adorador de la Belleza que odiaba el deporte, que sentía repulsión
por cualquier forma de vulgaridad, que se embarcó en el ejercicio del dandismo
(“Un dandi se quiere distante porque se sabe solo”, p.41) y que, tras años de
fama y esplendor, conoció la cárcel (no sólo la célebre de Reading, a la que
inmortalizó en un texto maravilloso, sino también las de Pentonville y
Wandworth), paladeó los acíbares de la humillación pública y cayó fulminado por
el odio social que se derivó de sus gustos homosexuales.
Seducido desde los 15 años (así lo reconoce explícitamente
en el prólogo) por la imagen de este personaje, que supo fabricar estilo en su
obra, en su vestimenta y en su creación literaria, Luis Antonio de Villena
vuelve una vez más al análisis de Wilde, al que ya ha dedicado un alto número
de páginas. Y lo hace desde una posición claramente afecta al escritor irlandés,
aunque se vea obligado a reconocerle algunas sordideces bastante lamentables,
como el modo en que hizo sufrir a su esposa Constance Mary Lloyd o el hecho de
haber conocido a uno de sus mejores amigos, Robert Ross, en un urinario público
en 1886.
Pero esta postura favorable a Wilde (que es legítima
y que comparto) no es razonable que conduzca a afirmaciones tan paradójicas
como las que Villena imprime en este libro. Así, tras narrar la vida excéntrica,
snob, alcohólica, epatante y exquisita del protagonista, concluye que “pocos
hombres ha habido menos frívolos que Oscar Wilde” (p.276). O esa fórmula
chocantísima incluida en la página 233, donde arguye que el escritor no fue una
persona promiscua (aunque Villena llega a anotar más de 20 nombres de amantes —entre
los que destaca la tormentosa relación que lo unió a lord Alfred Douglas— y
Rupert Croft-Cooke contabiliza otros 39 amantes en sus años postreros). La
simpatía por Wilde (que, insisto, comparto) no debe llevar a la ceguera.
La obra, por lo demás, informa meticulosamente
sobre la espléndida relación que Wilde mantuvo con el atormentado pintor
Toulouse-Lautrec; de la cordialidad intermitente que lo unió a André Gide; o de
la frialdad que siempre reservó para Marcel Proust. Una visión, pues, muy
completa sobre uno de los escritores aforísticos más notables de la lengua
inglesa.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)